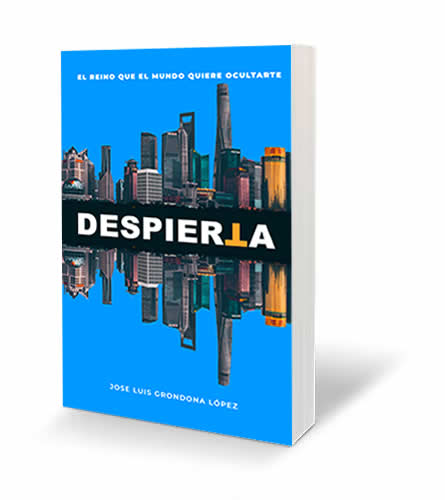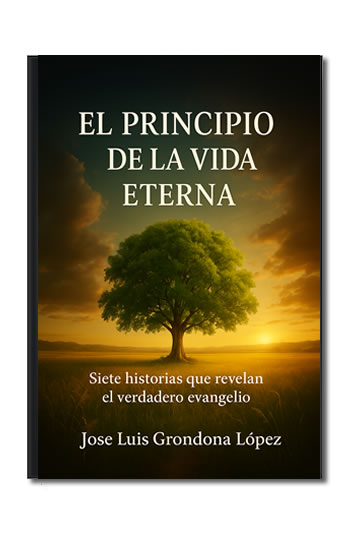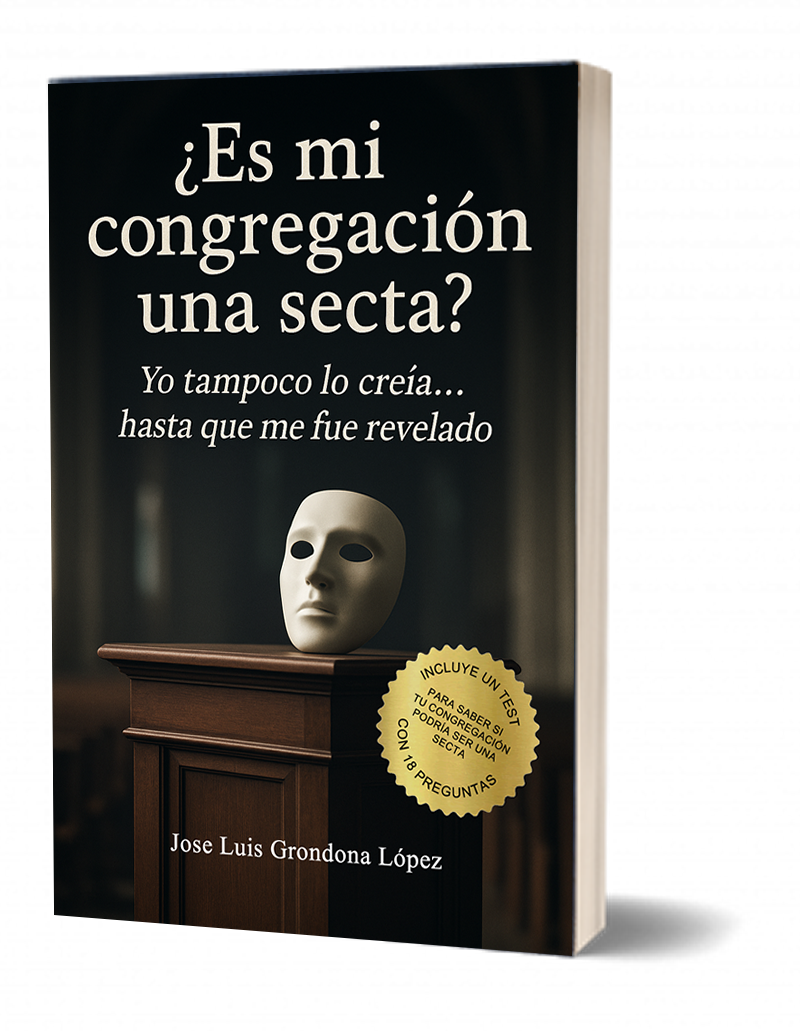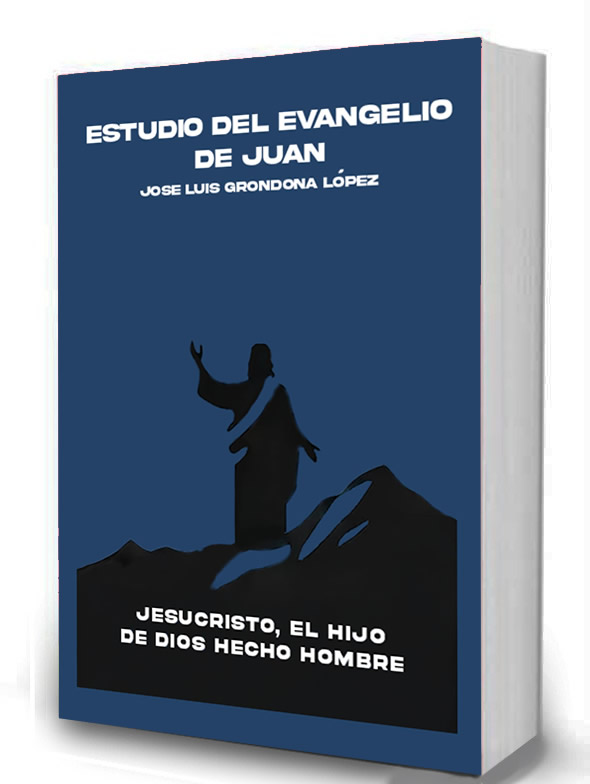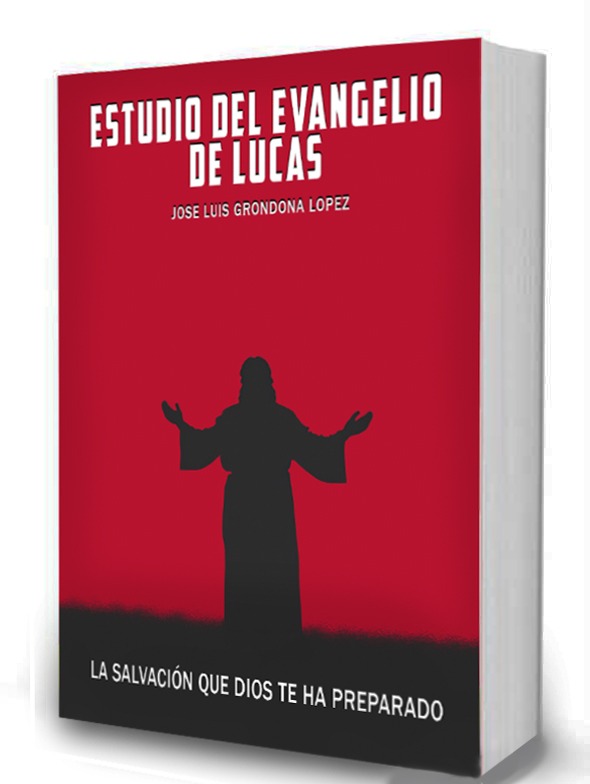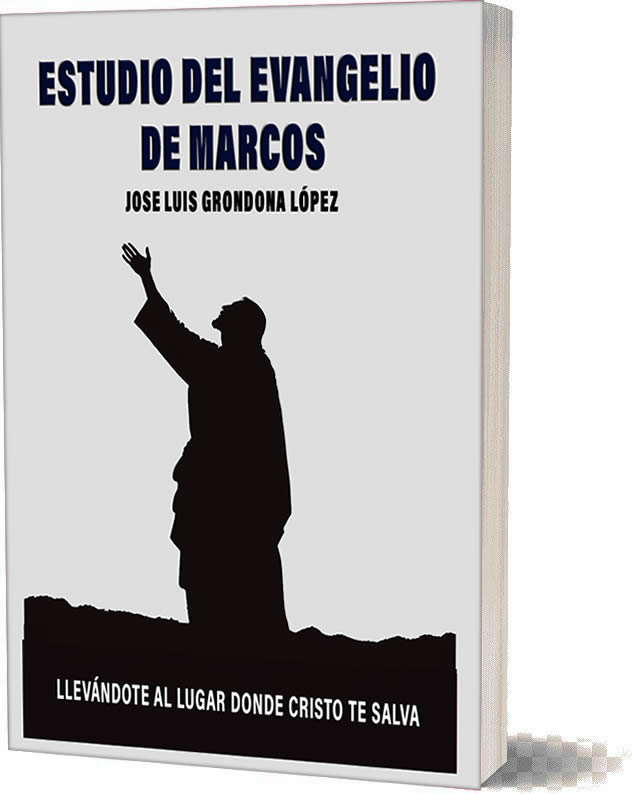Salmos 2
“¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas?” (Salmos 2:1)
Porque nacieron separados de Dios. No es una revuelta consciente, sino la manifestación natural de una humanidad esclava. El hombre no se levanta contra Dios por decisión propia, sino porque su naturaleza caída está bajo otro gobierno: el del enemigo. No conoce la verdad ni la puede soportar, porque no tiene en sí la vida que podría reconocerla.
Los pueblos se amotinan porque están vivos en apariencia pero muertos en espíritu. Su mente, sus emociones y su voluntad son gobernadas por la oscuridad desde el nacimiento. No es que el hombre elija resistir, es que no puede hacer otra cosa. Su rebeldía no es libertad: es servidumbre. La voz que lo impulsa a romper las ligaduras de Dios no es la suya, sino la del espíritu que lo domina desde dentro del sistema del mundo.
Por eso el salmo no denuncia una conspiración humana, sino una ceguera universal. El enemigo usa a los pueblos, a los gobernantes y a las multitudes ciegas como instrumentos de su propia rebelión contra el Creador. Y el hombre, ajeno a la verdad, repite sin saberlo las palabras del mismo enemigo: “Rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas.” No saben lo que hacen. Como los que crucificaron a Cristo, cumplen sin entenderlo el guion del espíritu de este siglo. Creen ser libres cuando están completamente poseídos por la mentira.
La pregunta divina del salmo —“¿por qué se amotinan?”— no espera respuesta racional: expone la tragedia espiritual del mundo. El Padre mira desde el cielo y ve una creación que lucha contra su propia fuente de vida. El hombre no se enfrenta a Dios por voluntad propia, sino porque está cortado de Él; su raíz está seca, su corazón vacío, su espíritu muerto. Y esa muerte no puede producir sumisión ni entendimiento, solo ruido y vanidad. Así que la respuesta no es moral ni psicológica, sino ontológica: el hombre se amotina porque está muerto. Y solo cuando el Hijo lo resucita puede cesar esa guerra inconsciente. Mientras el alma siga en su estado natural, será parte del motín sin saberlo.
“Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos. Contra Jehová y contra su ungido, diciendo: Rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas.” (Salmos 2:2-3)
Aunque nosotros vemos a los reyes y gobernantes humanos levantarse contra Dios, no son ellos los verdaderos protagonistas de esta rebelión. Detrás de cada trono visible operan principados y potestades espirituales, seres caídos que se confabulan contra el Señor y contra Su Ungido. Ellos mueven las mentes, las ideas y los sistemas del mundo con un único propósito: romper las ligaduras del gobierno divino y conservar su dominio sobre la humanidad ciega.
Pero su conspiración nace de la ignorancia. Aunque conocen la autoridad de Dios, su orgullo los hace creer que pueden desafiarla. Como en la cruz, donde pensaron destruir el plan eterno, también aquí se amotinan con la ilusión de poder vencer. No comprenden que todo lo que hacen ocurre solo dentro de los límites que Dios mismo permite. Por eso el salmo dice: “El que mora en los cielos se reirá.” Dios no se burla; se ríe de la necedad del mal, de su pretensión absurda de derrocar al Creador mientras depende de Él para existir. Su risa es soberanía: la afirmación de que ningún poder espiritual puede alterar el decreto eterno. El cielo no se inquieta ante las conspiraciones del infierno. El Reino no responde a la rebelión; permanece.
“El que mora en los cielos se reirá; El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto; Jehová me ha dicho: Mi hijo eres tú; Yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro; Como vasija de alfarero los desmenuzarás.” (Salmos 2:4-9)
Entonces Dios habla. Después del silencio que el enemigo interpretó como debilidad, el cielo responde con autoridad. No hay negociación ni discusión, sino decreto. El furor del Señor no es una emoción humana, sino la manifestación de Su justicia. Cuando Él habla, la mentira se desmorona; cuando Su voz se oye, los poderes espirituales que parecían tan sabios quedan confundidos, porque la luz expone su necedad. Creyeron que podían sostener su rebelión, pero descubren que su poder nunca fue propio, que siempre actuaron dentro del límite que Dios mismo les permitió. Aquellos que pretendían romper las ligaduras del Creador son ahora turbados por la sola revelación de Su voz.

Y Dios declara: “Yo he puesto mi Rey sobre Sion, mi santo monte.” No dice “lo pondré”, sino “lo he puesto”. El Reino no es una promesa futura, sino una realidad eterna. Sion no es un monte terrenal, sino el ámbito espiritual del gobierno divino, donde el Padre y el Hijo son uno. Allí no reina la religión, ni los sistemas humanos, ni el poder del mundo: reina el Hijo. El trono no está vacío; el decreto no está pendiente. El Reino ya está establecido, aunque el mundo aún no lo vea.
El Hijo toma la palabra y dice: “Jehová me ha dicho: Mi Hijo eres tú; yo te engendré hoy.” Es el corazón del plan eterno. No se trata de un comienzo en el tiempo, sino de una relación sin principio ni fin: el Hijo, engendrado eternamente por el Padre, manifestado en carne para revelar Su gloria. El gobierno del universo descansa en esa filiación. Todo lo que existe se sostiene en el vínculo entre el Padre y el Hijo. El enemigo quiso romper esa unión y crear un reino aparte, pero su intento solo sirvió para manifestar lo imposible de su rebelión: nadie puede existir fuera de Dios.
El Padre continúa: “Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra.” No es un ofrecimiento condicional, es la proclamación de una herencia ya asegurada. Las naciones pertenecen al Hijo, no por conquista humana, sino por redención. Cada alma liberada del poder del enemigo es parte de esa herencia. El propósito de Dios no es destruir al hombre, sino rescatarlo del dominio espiritual que lo esclaviza. La tierra no será tomada por la fuerza, sino restaurada por la vida del Hijo.
Y concluye el decreto: “Los quebrantarás con vara de hierro; como vasija de alfarero los desmenuzarás.” El hierro no representa violencia, sino autoridad inquebrantable. La vara del Hijo no impone, corrige; no destruye, ordena. Todo lo que el hombre formó con sus manos —sus sistemas, sus religiones, sus ideas— caerá ante la pureza del Reino. Las vasijas del mundo, moldeadas por la carne, se romperán para que la obra verdadera del Espíritu pueda revelarse. El poder de Cristo no aplasta: disuelve todo lo que no pertenece a la verdad.
Así se cumple el plan de Dios. El enemigo conspira, pero el Padre decreta. El mal se agita, pero el Reino permanece. Nada puede resistir al Hijo, porque todo le pertenece. Su palabra no lucha: gobierna. Y Su trono, levantado sobre Sion, no espera ser establecido… ya reina desde la eternidad.
“Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes; admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino; pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían.” (Salmos 2:10-12)
Después de haber revelado Su decreto eterno, Dios se vuelve hacia los hombres. Ya no habla a los poderes espirituales caídos, sino a aquellos que aún viven bajo su influencia. Les dice: “Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes; admitid amonestación, jueces de la tierra.” Es una llamada a despertar. No es una amenaza, sino una oportunidad. Los hombres que han sido usados por el enemigo todavía pueden oír la voz del cielo. El Padre no busca destruirlos, sino sacarlos del consejo de las tinieblas y llevarlos al consejo del Hijo.
“Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor” no significa miedo humano, sino reverencia espiritual. Temor y alegría se unen en el alma que comprende quién es Dios y lo que ha hecho. El temor viene de reconocer Su grandeza; la alegría, de saberse recibido por Su gracia. El que conoce el Reino no teme ser aplastado, sino estar fuera de Su presencia. Por eso el salmo no ordena obediencia forzada, sino adoración nacida del asombro.
Luego dice: “Besad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino.” Ese beso no es un gesto religioso, sino la señal de reconciliación y unión. Besar al Hijo es rendirse a Su señorío, reconocer que fuera de Él no hay vida. El alma que besa al Hijo deja de resistir, se entrega, se funde con la voluntad del Padre. Ya no lucha por agradar, porque ha sido incluida en Aquel que agrada. La ira de Dios no es un arrebato, sino la consecuencia natural de rechazar la única fuente de vida. El que permanece separado del Hijo, perece no por castigo, sino por distancia.
Y el salmo concluye con la frase que resume toda la revelación: “Bienaventurados todos los que en Él confían.” Aquí termina el motín y comienza el Reino. El alma que confía ya no teme la ira, porque está en Cristo, y en Él todo juicio ha sido cumplido. No se trata de refugiarse de Dios, sino de habitar en Él. El que está en Cristo vive desde el monte santo, desde Sion, donde el Hijo reina. Ya no busca paz, porque vive en la Paz misma; ya no teme, porque su vida está escondida en Aquel que nunca será vencido. El mundo sigue agitándose, pero el que confía en el Hijo ya pertenece al Reino que no puede ser conmovido.