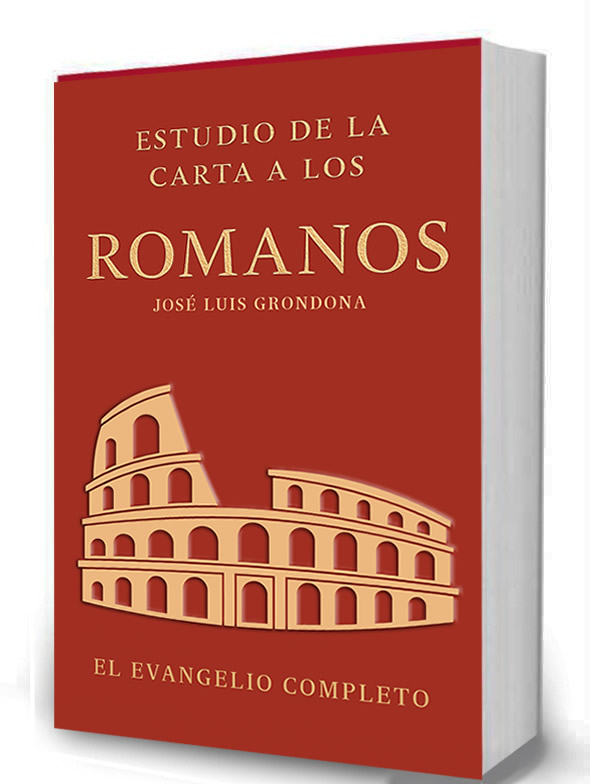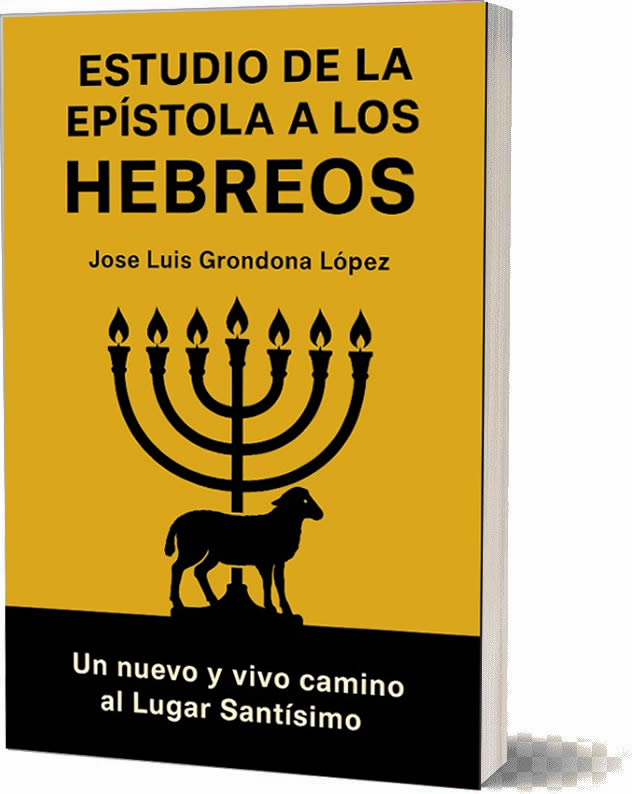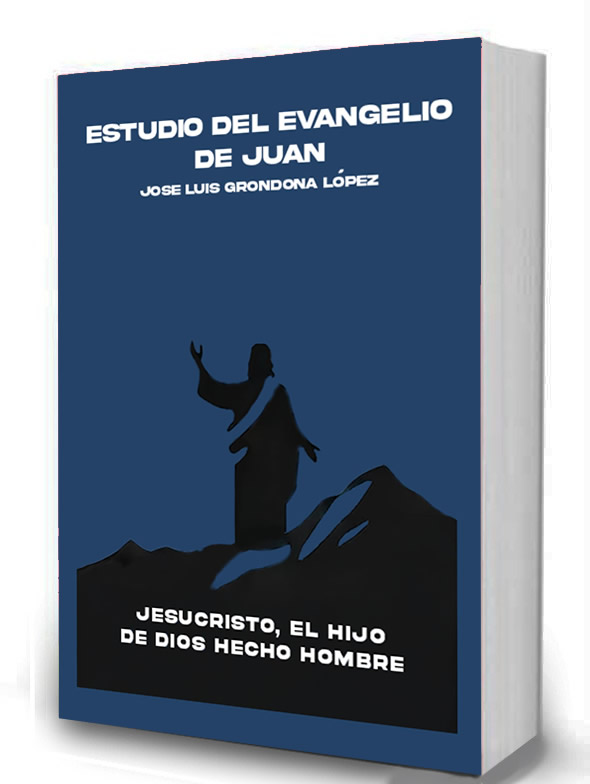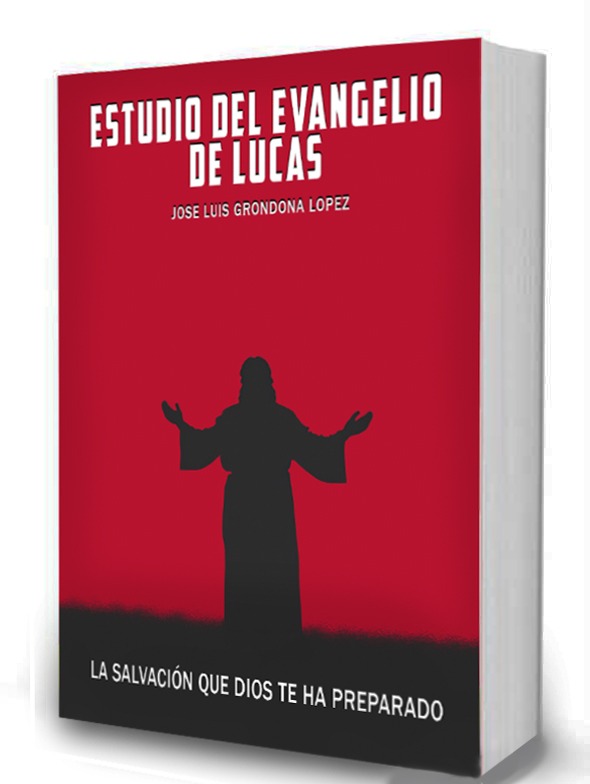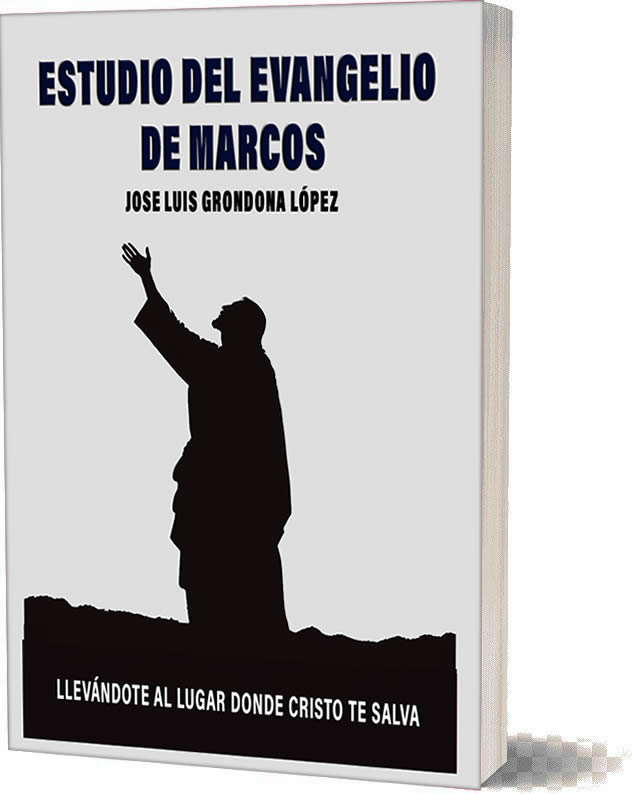Salmo 5
Cuando el corazón ya no puede sostener lo que lleva dentro, solo queda un clamor que sube sin filtros:
“Escucha, oh Jehová, mis palabras; considera mi gemir.”
Ese gemido no es debilidad, es verdad. La verdad de un alma que reconoce que no tiene fuerzas ni entendimiento para enfrentar el día por sí misma. Y en esa sinceridad nace la única oración posible:
“Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré.”
No hay otro rey. No hay otro refugio. No hay otro lugar al que acudir cuando se descubre lo que uno es sin Dios.
Por eso, cuando llega la mañana y el mundo empieza a moverse, el alma se coloca delante de Aquel que sostiene todo y confiesa su dependencia:
“Oh Jehová, de mañana oirás mi voz; de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré.”
Esperar no es inactividad; es reconocer que el camino no puede abrirlo la carne. Es saber que sin Su voz, los pasos se pierden.
Y al acercarse a la luz de Dios, una realidad se hace evidente:
“Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad; el malo no habitará junto a ti.”
La distancia no está en un acto aislado, sino en una naturaleza que no puede convivir con la pureza divina. El hombre natural puede intentar esconderlo, pero la Palabra lo revela sin suavidad:
“Los insensatos no estarán delante de tus ojos; aborreces a todos los que hacen iniquidad.”
Fuera de Cristo, la vida entera se vuelve obra de iniquidad, aunque parezca buena a los ojos humanos.
Y cuando la mentira gobierna desde el interior, todo se distorsiona:
“Destruirás a los que hablan mentira; al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová.”
La mentira no es solo palabras; es la identidad vieja intentando mantenerse viva delante de Dios. Todo lo que nace de la carne termina siendo destruido, no porque Dios lo persiga, sino porque no tiene sustancia para permanecer.
Pero allí mismo surge la esperanza del que ve su condición y reconoce su necesidad:
“Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa; adoraré hacia tu santo templo en tu temor.”
No se entra por justicia propia, ni por méritos, ni por promesas de mejora. Se entra solo por misericordia. La adoración nace de la gratitud, no del esfuerzo.

Y desde esa posición, el alma pide no fuerza, sino dirección:
“Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos; endereza delante de mí tu camino.”
Los enemigos no son carne y sangre; son los pensamientos que engañan, el corazón que arrastra, el mundo que seduce. Por eso el camino debe ser de Él, no nuestro.
Porque cuando la naturaleza caída habla, lo hace desde un vacío profundo:
“Porque en la boca de ellos no hay sinceridad; sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta; con su lengua hablan lisonjas.”
El hombre separado de Dios vive de lo que aparenta, pero su interior no puede producir vida. Sus propios consejos lo destruyen, y así lo declara la Palabra:
“Castígalos, oh Dios; caigan por sus mismos consejos; por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti.”
No es un castigo arbitrario; es el final inevitable de un camino que nace de sí mismo.
En contraste, quienes han puesto su confianza en Dios encuentran un gozo que no depende de circunstancias:
“Pero alégrense todos los que en ti confían; den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes; en ti se regocijen los que aman tu nombre.”
Ese júbilo no es euforia. Es descanso. Es la certeza de estar rodeado por un favor que no se puede explicar, que no se gana ni se pierde, que no depende del hombre sino de Dios mismo.
Porque esta es la realidad del Reino, la que sostiene a todos los que están en Cristo:
“Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo; como con un escudo lo rodearás de tu favor.”
El justo no es el que intenta serlo. El justo es el que ha sido declarado así porque está en el Hijo. Y ese es el escudo invisible que protege, cubre y sostiene cada paso.