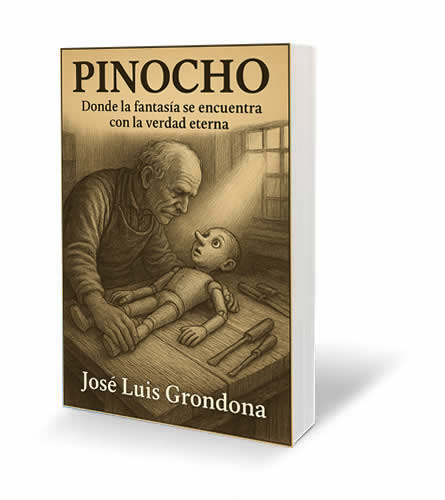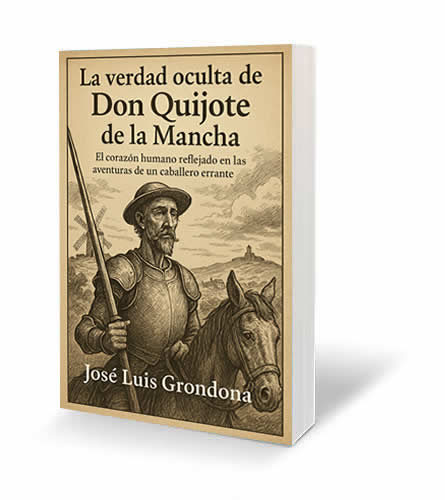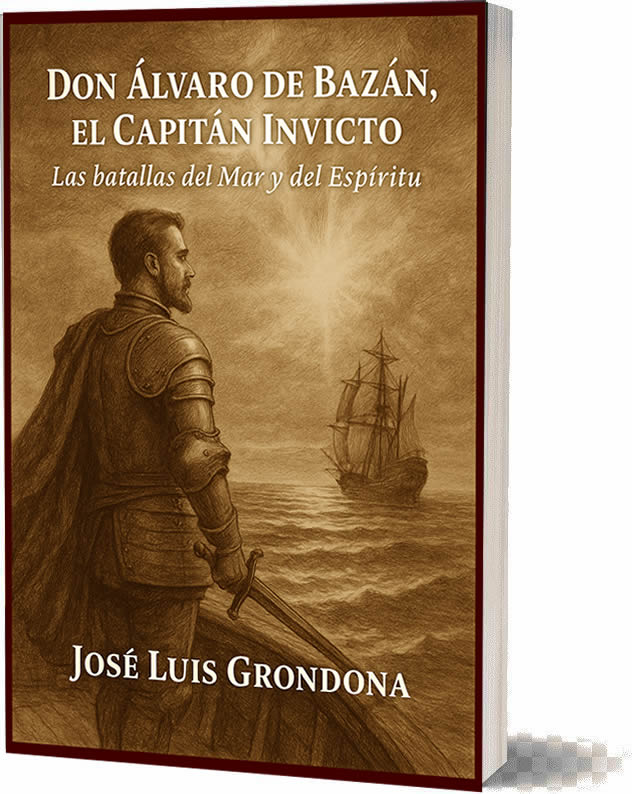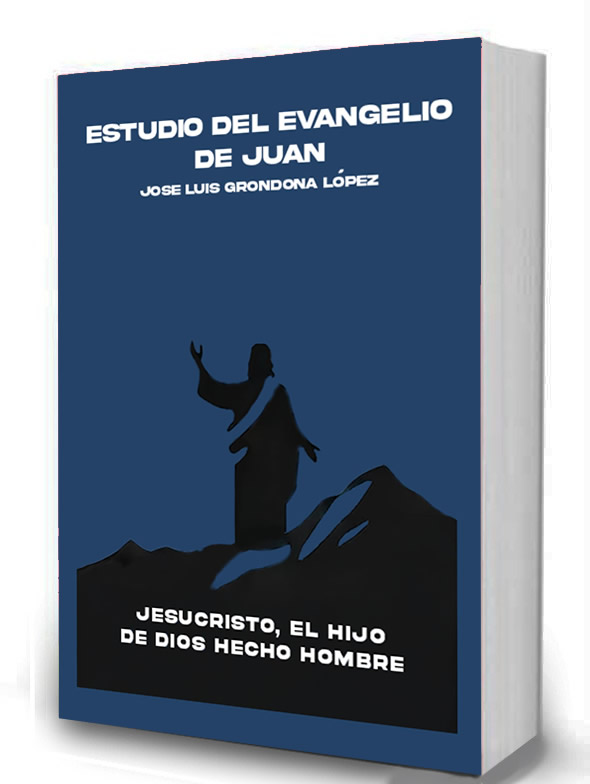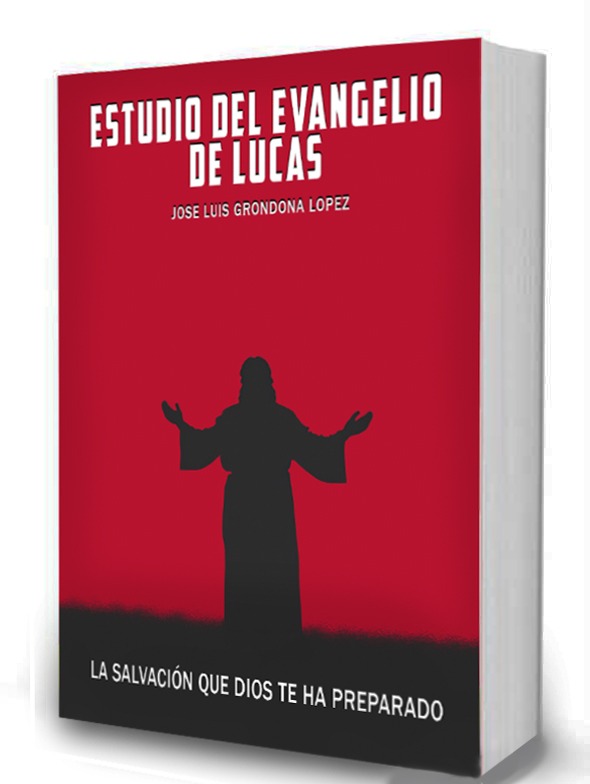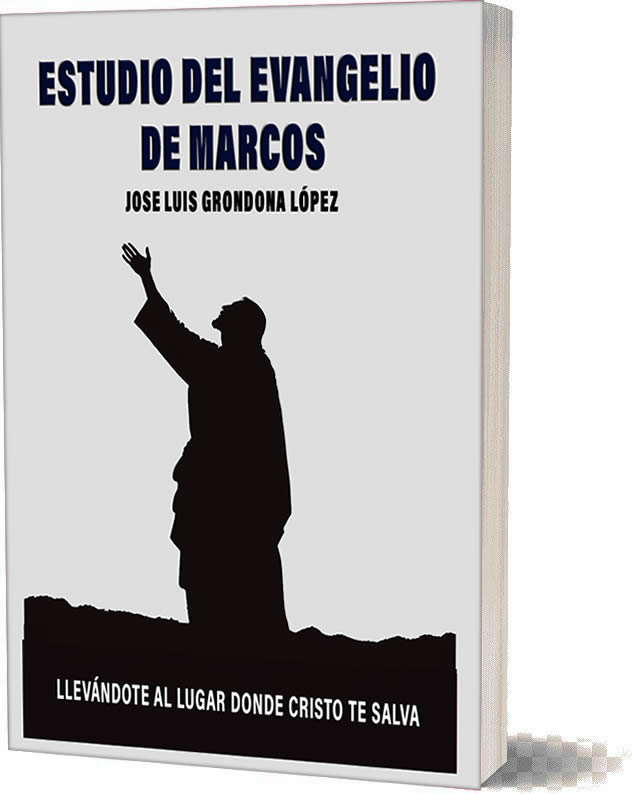Salmo 4
El Salmo 4 pertenece al grupo de los salmos de David, y está profundamente conectado con el Salmo 3. Ambos reflejan una noche de angustia y un amanecer de confianza. Sin embargo, mientras el Salmo 3 representa la confianza en medio del peligro externo (la huida de Absalón), el Salmo 4 expresa la paz interior en medio del conflicto del alma.
David habla como un hombre perseguido, pero cuando lo observamos en la luz del Reino, comprendemos que este clamor no es solo el de un rey humano, sino el eco del Hijo de Dios en su aflicción. En cada palabra se escucha la voz del Cristo, que no solo sufrió persecución, sino que halló su descanso en el Padre en medio del rechazo.
Por eso, este salmo no es solo una oración de David, sino una manifestación profética de Cristo como el verdadero Justo que, siendo despreciado, halló en el Padre su justicia, su gozo y su reposo. Y en Él, los renacidos también hallamos la paz que el mundo no puede dar.
En este salmo se contraponen dos realidades:
-
La del hombre que busca gloria, reconocimiento y bienestar según el mundo.
-
Y la del Hijo que busca solo la aprobación del Padre.
A través de ese contraste, el Espíritu nos muestra que la verdadera paz no está en las circunstancias, sino en la comunión del Hijo con el Padre. Esa es la paz que Cristo ofrece a los suyos.
En la noche de la angustia, cuando todo parece cerrarse alrededor, resuena la voz del Hijo clamando:
“Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar; ten misericordia de mí, y oye mi oración.”
Este clamor no nace del miedo, sino de la confianza. Cristo, el Justo, no busca defenderse ni reclamar justicia propia; sabe que solo el Padre es su justicia. En el Getsemaní y en la cruz, su oración no fue por alivio, sino por fidelidad: “no se haga mi voluntad, sino la tuya”. En medio de la estrechez, el Padre lo “ensancha”, mostrando que la gloria divina se revela precisamente en la presión. Allí donde el alma humana se encoge, el Espíritu se expande.
Mientras los hombres lo rechazan, su voz se vuelve hacia ellos y dice:
“Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia, amaréis la vanidad, y buscaréis la mentira?”
Aquí se manifiesta el dolor del Cristo despreciado. Su honra —la gloria eterna del Hijo— es convertida en vergüenza por los hombres que aman la apariencia. La vanidad y la mentira son las marcas del mundo: buscar lo que brilla y rechazar lo que es verdadero. Así fue tratado el Hijo de Dios: como un impostor. Pero aun en su humillación, su voz no condena, sino que revela la ceguera del corazón humano.
“Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí; Jehová oirá cuando yo a él clamare.”
El Hijo no duda. Él sabe que ha sido escogido, separado para el Padre. Mientras el mundo se burla, Él descansa en la elección divina. No se justifica ante los hombres porque el Padre ya lo ha justificado. Y ese conocimiento lo sostiene: sabe que será oído, aunque la respuesta venga después de la cruz. La resurrección es la respuesta eterna del Padre al clamor del Hijo.
En ese reposo, el Espíritu instruye:
“Temblad, y no pequéis; meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad.”
No se trata de un temor servil, sino de un temblor santo ante la presencia de Dios. Cristo, aun siendo Hijo, vivió en reverencia perfecta. Su silencio ante los jueces no fue debilidad, sino obediencia. En su corazón no hubo rebelión. En la quietud, el alma se somete a la verdad. Así también el creyente aprende a guardar silencio: no para reprimir, sino para confiar.

“Ofreced sacrificios de justicia, y confiad en Jehová.”
Todo sacrificio verdadero apunta a Cristo. Él es la ofrenda de justicia perfecta: sin mancha, sin engaño, sin interés propio. En su entrega está consumada la confianza total. Por eso, ya no hay otro sacrificio que ofrecer: solo recibir el suyo y confiar en el Padre como Él confió. Nuestra fe es participación de su obediencia.
El mundo, sin embargo, sigue buscando:
“Muchos dicen: ¿Quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro.”
Los hombres anhelan el bien, pero lo buscan fuera de Dios. Persiguen señales, placeres, prosperidad. No saben que el Bien se ha hecho visible en Cristo. Él es la luz del rostro del Padre resplandeciendo sobre los hombres. Cuando el Padre lo resucitó, esa luz fue levantada para siempre. Ya no hay otro bien que buscar: el rostro de Cristo es la respuesta al clamor humano.
En esa presencia, el Hijo declara:
“Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto.”
El gozo del mundo depende de la abundancia; el gozo del Hijo depende del Padre. Cristo no se alegraba por lo que poseía, sino por cumplir la voluntad divina. En medio del rechazo y de la cruz, su gozo era perfecto, porque estaba unido a la fuente misma de la vida. Ese gozo, que sobrepasa todo entendimiento, es ahora el gozo de los que están en Él. Ninguna prosperidad externa puede compararse con la alegría de su presencia.
Y finalmente, en plena oscuridad, cuando todo parece haber terminado, el Hijo reposa diciendo:
“En paz me acostaré, y asimismo dormiré; porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.”
Aquí se consuma el descanso del Justo. Su sueño no es mero reposo físico: es la entrega de su vida. En la cruz, Cristo duerme confiando en que el Padre lo despertará. Su paz no depende del mundo, sino del amor eterno. Por eso, su muerte no es derrota, sino descanso. Y al resucitar, abre para nosotros el mismo descanso en el que Él duerme: la paz de sabernos guardados en Dios.